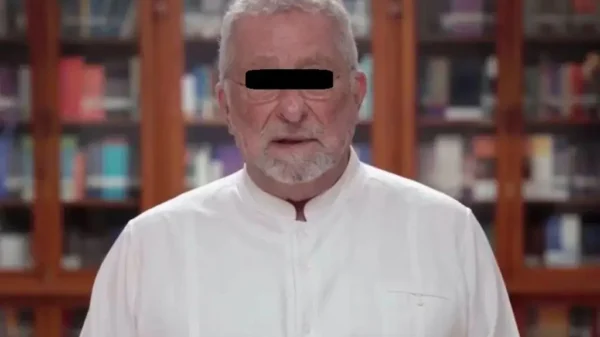Hace unos días tuve que abrir un Instagram por cuestiones de promoción profesional. Hoy en día no vale de nada escribir libros si, además de elegir bien la temática, aportar algo de interés al debate público o sacar una buena edición, la obra no se mueve en redes sociales. Llevo años usando Twitter, un lugar generalmente hostil que ha generado largos análisis que tratan de dirimir si el entorno del pájaro azul refleja nuestra sociedad y la moldea. A pesar de todo, Twitter me gusta porque aún la palabra, que es con lo que me gano la vida, tiene valor. Instagram, me habían dicho, era todo lo contrario, un reino del buen rollo, un lugar donde había mucha más imagen amable que palabra enrevesada. Y eso me pareció en los primeros momentos, hasta que se me ocurrió explorar la pestaña de vídeos y ver sus historias.
Lo que encontré fue la estupefacción, en algunos casos un horror de esos que se pronuncian con muchas erres: «¿pero qué diablos nos ha pasado?». Lo primero que pensé, por seguir en la línea de viaje a las tinieblas conradiano, es que Coppola no se había marchado a las selvas de Filipinas, donde casi se deja la vida rodando Apocalypse Now, para que hayamos convertido la imagen en movimiento en lo que es hoy: una repetición infinita de un momento prescindible. No se tomen la exageración muy en serio, por favor, hay algo de cómico en los gestos excesivos, pero sí entiendan que todo momento airado lleva implícito un fondo de verdad. No se trata de despreciar abiertamente a los usuarios que subían esos vídeos, tampoco de establecer un paralelismo entre lo nuevo y lo viejo elogiando por defecto el pasado. Sí deducir que en aquella riada de vídeos, si se sabe mirar, se encuentra una descripción acertada de nuestra sociedad. Aquí van cinco cosas que la nueva cultura de la imagen dice sobre nosotros.
1. Lo efímero como norma
Bien en Instagram, YouTube, TikTok, Twitter o Facebook se pueden encontrar secciones de historias breves en las que los usuarios suben vídeos o fotografías. Breves porque su duración en pantalla es siempre limitada, bien porque podemos pasarlas a nuestra decisión, bien porque tienen una duración estipulada entre los cinco y los veinte segundos. Además están vinculadas en cadena, como una riada inacabable en la que podríamos dejarnos arrastrar horas observando estas pildoritas visuales. Hay algo de imprevisible ya que a menudo no sabemos qué imagen va a suceder a la presente, incluso tratándose de material subido por nuestros contactos, más aún cuando el servicio nos proporciona la posibilidad de acceder a una corriente donde se mezclan personajes relevantes con absolutos desconocidos: nuestra expectativa queda en manos de un algoritmo que, sin embargo, es del todo imprevisible.
Lo que trata, de hecho, es prever nuestros gustos para que pasemos la mayor cantidad de tiempo posible consumiendo estas historias fugaces para obtener información sobre el usuario, con la que se construye el poderoso big data, o colarnos publicidad que previamente también ha sido seleccionada ad hoc para nosotros. Pero más allá del fin comercial, más allá de un método de presentación del contenido que resulta adicto por lo inabarcable y lo, presuntamente, inesperado del mismo, aquí se adivina una de las primeras cuestiones que nos describen con especial intensidad: nuestra fascinación por lo breve. Lo breve que acaba siendo, sin embargo, permanente, prueben si no a activar en su móvil el medidor de tiempo para que les indique cuántas horas pasan al día en las redes sociales. Al igual que nos da cada vez más pereza ver un largometraje de una hora y media, pero podemos pasarnos cuatro viendo capítulos de una serie televisiva, apenas conocemos, disfrutamos o sacamos partido de nada de lo que estas píldoras visuales nos ofrecen, tan sólo llenar nuestro tiempo con estímulos pasajeros. Sabemos que estamos perdiendo capacidad de concentración y de retentiva, pero parece sernos indiferente puesto que, en un mundo cada vez más lleno de incertidumbre, nos negamos emocionalmente a comprometernos con nada. ¿Podrán las próximas generaciones contemplar un atardecer, un día lluvioso desde la ventana, la portada de una catedral o mirar atentos el cuadro en las paredes del museo?
2. La planificación de lo espontáneo
Con la popularización de las videocámaras a finales de los ochenta, surgieron, además de unos tediosos metrajes de bodas, bautizos y comuniones, el fenómeno de los clips cómicos o inesperados: todo aquello que antes era motivo de anécdota que se contaba en una animada conversación, pasó a registrarse en cinta magnética porque el número de objetivos creció en gran número. La televisión ochentera, audaz y desacomplejada, aprovechó el fenómeno para crear programas donde la gente mandaba los momentos peculiares que había conseguido grabar obteniendo premios los más espectaculares. Así nos encontrábamos con curas desmayándose en plena misa, bodas que acababan a guantazos o críos aterrados en su cumpleaños por un payaso de pinta inquietante. La vida sucedía y las cámaras, ya no en manos de profesionales sino de cualquier persona, registraban lo sucedido.
Lo interesante es que en nuestro momento nada parece dejarse al azar. En estas historias breves hay un tipo de vídeos que encuentro especialmente irritante en los que los protagonistas se gastan bromas o viven situaciones comprometidas del todo consensuadas y preparadas: ver una broma preparada tiene tan poco sentido como ver una película de miedo en la que, antes del susto, alguien nos dijera lo que va a suceder. El resto de clips poseen una producción con todo tipo de efectos visuales, algunos sonrojantes, otros de una factura casi profesional. En todo caso nada parece dejarse al azar, ya que en el tiempo limitado del que se dispone en pantalla provoca que, desde los bailes hasta cualquier situación pretendidamente imprevista, tengan que adaptarse al formato. Si antes las cámaras grababan lo que sucedía, ahora prefabricamos lo que sucede para que sea grabado. ¿Es otra consecuencia inesperada del miedo a la incertidumbre o tan sólo la necesidad de una producción en cadena de unos aficionados que intentan profesionalizar el uso de las redes para sacarle partido?
3. El capital corporal como norma
A todos nos gusta ofrecer nuestra mejor imagen, todos primamos lo bello sobre lo horrendo. No parece que haya algo demasiado novedoso en esto si tenemos en cuenta que desde hace 2000 años el ser humano se ha representado en mármol o lienzo de la mejor manera posible. Puedo que en este gusto por la belleza haya un componente meramente genético, sin duda también tamizado por la cuestión cultural: no en todas las épocas se ha considerado lo bello con los mismos parámetros. Sin embargo, si lo piensan, la expresión «ofrecer nuestra mejor imagen» es especialmente reveladora, ya que no hablamos de una belleza directa sino de la representación que podemos dejar de la misma. El matiz no es pequeño, mientras que la primera belleza se disfruta en un momento y lugar determinados, la segunda, la reproducible, se consume. Y en todo consumo siempre existe un negocio.
Un porcentaje elevadísimo de los usuarios que aparecen en estos clips breves son gente muy guapa, muy joven y sexualmente atractiva. Son o al menos lo parecen, ya que existe toda una industria paralela de filtros y efectos que nos ayudan a obtener el resultado deseado. Al margen, por otro lado, lo que parece cierto es que muchos de estos usuarios invierten gran parte de su tiempo en gimnasios, dietas y tratamientos de belleza. ¿Hay algo intrínsecamente negativo en ello? En absoluto, de hecho, el espectador menos avezado lo primero que podría deducir es que la belleza se ha democratizado: lo que antes era sólo propiedad de las estrellas de cine ahora parece al alcance de cualquiera. ¿Dónde se halla entonces el punto de conflicto? Si han leído atentamente una palabra ya nos lo ha indicado: invierten tiempo en el gimnasio, como se invierte el dinero en un negocio.
Una vez más, el hecho de que los usuarios de redes aspiren a profesionalizar su actividad, convirtiéndose en personajes influyentes, quizá tan sólo por la dopamina que provoca cada «me gusta» o nuevo seguidor, hace que utilicen su imagen personal como una inversión, es decir, que inviertan en su capital corporal para obtener algún tipo de ganancia, bien económica, bien emocional. Los profesionales de la canción, el cine o la moda saben perfectamente del concepto de capital corporal, o debieran, era parte de su trabajo y, en muchas ocasiones, en especial con las mujeres, la llegada de la madurez significa su retiro profesional. ¿Qué efectos puede tener esta extensión de una belleza profesionalizada en la gente común, es más, en individuos jovencísimos que no se han acabado de formar como personas? Competir y tener que mantener un nivel de popularidad es siempre tedioso y difícil, que tu propio cuerpo sea la herramienta en esa competición puede resultar tan desesperante como peligroso: detrás de tanta sonrisa inacabable suele haber lágrimas y dolor.
4. Lo homogéneo
Nos preciamos de vivir en un mundo de gran diversidad, pero nunca, en mi opinión, hemos vivido en una sociedad tan homogénea: las imágenes fugaces lo demuestran. Todo el mundo escucha la misma música, todos visten igual, todos bailan igual, todos gastan las mismas bromas, todos se comportan de una forma inquietantemente parecida. La moda siempre ha existido, al menos desde que las clases propietarias empezaron a ver en el vestir una forma de distinguirse de la plebe y competir entre ellos. La reproducibilidad de la moda, el paso del sastre al pret-a-porter provocó que todo el mundo pudiera elegir, más o menos, con qué vestir, dentro de unas líneas que el mercado textil marcaba. A cada tendencia le seguía una contratendencia, a cada vestir consensuado en el mundo adulto una contracultura juvenil, a cada novedad estética una recuperación del pasado. Siempre hemos seguido unas pautas que, de una u otra forma, nos hacían fingir una suerte de independencia.
La diferencia, en nuestro momento, es que esas modas, no sólo textiles, tienen una fuerza de penetración cada vez mayor en la sociedad y los jóvenes. Si antes una marca importante se gastaba una gran cantidad de dinero promocionando sus productos mediante una figura de referencia en medios tradicionales, ahora es sin duda mucho más efectivo introducir estos productos en las redes sociales, marcando una tendencia que será compartida por sus usuarios para no quedar descolgados en la popularidad digital. Nadie parece atreverse a diferenciarse del de al lado por el miedo, diría pavor, a obtener una bajada de calificación en su capacidad de acumular espectadores. La consecuencia es que, unido al epígrafe del capital corporal, todo el mundo es extraordinariamente parecido hasta en su cara, algo que sabemos genéticamente imposible, pero que el maquillaje, real y con bits, sumado a los ángulos de cámara, cortes de pelo y otras formas de moldear el rostro, provocan que veamos a un mismo individuo repetirse incansablemente en nuestras pantallas. En la era en que todos competimos por la atención con nuestra especificidad nunca habíamos estado tan angustiados por seguir unos patrones.
5. La vuelta de lo mudo
Parece algo claro que la brevedad del formato a la que nos referimos no permite mantener largas conversaciones ni lanzar grandes discursos. ¿Para qué utilizar la palabra entonces? En la riada inabarcable de píldoras digitales se impone una suerte de mímica que, como en todos los casos anteriores, es reproducida incansablemente por los usuarios, bien en sus bailes, gestos exagerados para expresar emociones básicas o movimiento de manos para acompañar a los, también exiguos, letreros sobreimpresos. Si YouTube nos trajo hace ya diez años la locuacidad incontenible de bustos parlantes que tenían que llenar horas de vídeo con sus ocurrencias, los nuevos sistemas de historias han puesto fin a la palabra como herramienta de expresión de los mensajes. En principio, este cambio, no implica un cambio en la calidad del mensaje: muchos youtubers hablaban horas sin decir nada y en algunas escenas memorables del cine, en pocos segundos y con una acertada mirada se nos conseguía transmitir mucho.
El silencio no es cómplice obligado de la ausencia de mensaje, pero cuando se une el silencio a la brevedad y a la ansiedad por pasar al siguiente clip se hace muy difícil que en estos vídeos se puedan transmitir algo más que emociones básicas. Para el espectador no familiarizado llega a resultar hasta ofensiva la ausencia de complejidad y sugerencia en este formato. Todo es obvio y directo porque no cabe otra posibilidad. Todo acaba infantilizándose, hasta los obvios ganchos sexuales, porque la simpleza no admite una mirada adulta, el matiz o la complejidad. Lo negativo no es que alguien quiera pasar un rato viendo imágenes que despiertan emociones instantáneas, lo negativo es cuando alguien sólo conoce este tipo de imágenes para saciar sus emociones más primarias. Se diría que, escasos de tiempo, con unas vidas cada vez más precarizadas, sólo podemos aspirar a sumergirnos en la incontinente riada de imágenes breves para suplir todo aquello que nos falta en nuestra vida real.
Comentarios
0 comentarios